Archivo
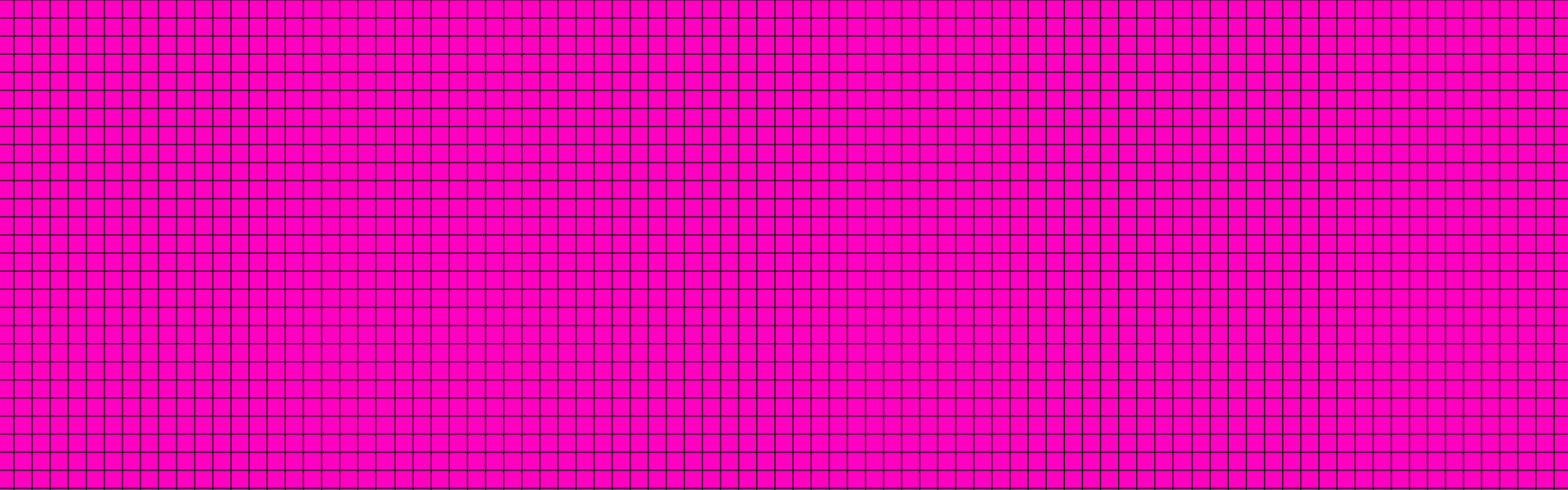
Rutas de autor
Los días radiantes
Por Marina Closs
Los días radiantes
En nuestra casa se mordía el viento, se dormía el tiempo: se mecía el corazón de un cerdo, se comían frutas magníficas y heladas. Las frutas se mordían y se derretían como si estuvieran hechas de extraños pigmentos, después nos mandaban a acostarnos y andábamos por la casa goteando de jugo brillante, parecíamos más vivas y más claras, llenas de la sangre de las cosas que se desintegran.
En nuestra casa se corría dormido y, por la noche, se dormía en nidos. Sitios profundos y sencillos en donde siempre se encontraba o se perdía alguna cosa.
En nuestra casa nunca sucedía nada. El día estaba atorado. Las ventanas no se abrían, se trancaban y una oscuridad de duendes parecía venir desde los resquicios de los muebles. En nuestra casa yo era azul, fina y huesuda como un paraguas. Otras eran como yo, en un espejo, había tantas que desaparecíamos. Tantas que ya no cabíamos, pero nos conocíamos porque desde toda la vida nos habíamos espiado.
En nuestra casa había un cuerpo fresco y nuevo, con una cabellera fría como un deshielo, una abuela joven como una frutilla. Que se reía y parecía que su garganta se derretía. Tenía las manos atadas con hilos y agujas y nos hacía almohadas con plumas que sacaba de su regazo.
Los armarios eran como barcos en los que la luz se hundía y el cuerpo flotaba. Tétrico y distante, el cuerpo estaba alerta: porque abrir una puerta podía ser como caer a un pozo. La sala estaba llena de cosas que en ningún otro lugar tenían sentido. En los armarios, todo era el silencio de los sacos largos y el suave catecismo de los trajes. Se miraba con coraje a los ojos de los ogros. Se miraba con coraje hasta a los padres. O a sus retratos.
Nuestra casa era como una cruz, un lugar en el que moriríamos, del que ya casi entonces empezábamos a parecer colgadas. Pero también, un lugar que era una fiesta en la que hasta los retratos tuertos nos sonreían. Y si nos sacábamos los dientes con las puertas, un día los metíamos entre todas en un frasco y los hacíamos bailar: ¡en esos frascos nuestras mordidas eran como sonajeros!
Cada día tenía una cita, una ruta muy corta y precisa hacia la noche que caía mágica sobre nosotras. Cada noche venían a vernos personas insomnes, prendíamos velas y recitábamos oraciones. Pedíamos a la Virgen que por favor nunca nadie nos sacara de la casa.
Cada día tenía una entrada y una salida. Lo que estaba al final y al comienzo era siempre: nuestra casa. Para todas, el aire entero estaba como cerrado con un candado. Así vivíamos, atadas, todas juntas y mirándonos. Todas juntas de rodillas, preguntándonos: ¿Queríamos vivir para siempre en esa casa? Parecíamos venidas de otros sitios, pero nos conocíamos desde hacía siglos. Entre todas, nos dirigíamos la palabra sin sonreírnos, como si siempre nos estuviésemos despidiendo.
Era verdad que nadie jamás nos había tomado la mano. Salvo las paredes altas como sueños y los picaportes helados. Todo había sido esperar a poder vivir un día más, sin salir, sin tener que pensar en que ya no habría forma de volver a entrarnos. La casa era como una cáscara en la que parecía que atravesaríamos el tiempo. Pero estaba sucia y destartalada, aunque brillaba entera cuando había rayos, se volvía de color ceniza cuando la luna llena entraba por un hueco. Nadie la tocaba: la casa era etérea, como un ruido. Arriba de las mesas, nos hacíamos entre nosotras algunas promesas: que íbamos a casarnos, o que nos venderíamos en los barcos, o que viviríamos mil días comiendo solo telarañas. Algunas jurábamos que, al final de la vida, nos comeríamos hasta las costuras de nuestras ropas. Hasta nuestros pelos y nuestras uñas: nos comeríamos hasta las huellas de nuestros dedos.
Había días en que las ventanas se nos aparecían de pronto desde la nada y nos soplaban muchísima brisa en la cara. Entonces nos sentábamos a contarnos sobre los pasillos en los que nos habíamos muerto. Decíamos que allí estábamos bien, que la casa era absoluta. Solo nuestra, la cuidábamos. Que, aunque estábamos hambrientas, nada era tan nutritivo como estar allí, en las sombras.
Ahí tenía sentido vernos. Podíamos esperar juntas a que pasara el miedo. O el desprecio. O el deseo. O lo que tuviera que pasar. Y sin embargo, nunca jamás nos confesábamos un secreto. Lo que más nos preocupaba, lo guardábamos en un silencio de traición deseosa. Porque entonces ya sabíamos que toda nuestra vida consistiría en huir pacientemente de esa casa.
